CINISMO / JUEGUETE RABIOSO
Y primero fue el ruido
A Macario lo jodió Sartre más que la pobreza y los codos cenizos. Porque en esa filosofía encontró la confirmación de que lo absurdo de su existencia no era una broma, sino una condena.
Por Mariano Morales

Y primero fue el ruido.
Un eco tímido, tambaleante, como el de un tren frenando en una estación desierta, se coló por las paredes húmedas del cuarto. Y primero fue un foco agonizante, chisporroteando como si se debatiera entre la vida y la muerte. La luz amarillenta parpadeaba, enloquecida, proyectando sombras deformes sobre la mugre incrustada en el espejo. Un reflejo descompuesto, tan viejo como Margarito, quien conoce esa suciedad como si hubiera nacido con ella pegada a la piel. Habita las paredes, se cuela en los muebles, se esconde bajo las uñas, la mugre es todo.
A Macario lo jodió Sartre más que la pobreza y los codos cenizos. Porque en esa filosofía encontró la confirmación de que lo absurdo de su existencia no era una broma, sino una condena. Frente al espejo, sus ojos buscan en ese abismo conocido alguna señal de ternura pasada, pero solo encuentran un enemigo intimo que lo devora con cada suspiro. Le arden las rajaduras en la piel, heridas abiertas que siguen sangrando y recibiendo polvo. Macario toca sus costras como quien acaricia reliquias sagradas. Ese rostro, antes suyo, ahora parece una mala copia, un grotesco reflejo que lo hace pensar: ¿Por qué lo madrearon asi? ¿Por qué lo convirtieron en un remake grotesco del Hombre Elefante?
Pero lo que más lo atormenta no son las cicatrices visibles. Lo que lo quema por dentro es la insistente pregunta: ¿Por qué, a pesar de todo, Macario sigue sintiéndose parte de esta humanidad podrida, que lo desprecia y lo abraza al mismo tiempo?
Y primero fue el gemido.
Rosita gritaba. El gemido salió de su garganta como un torrente incontrolable mientras su cuerpo se retorcía bajo el peso torpe de Macario. Él era una maquinaria absurda de carne, una grúa telescópica sudorosa que se movía al ritmo de un deseo mal aprendido. Cada embestida era un ejercicio de fricción y desatino. La mugre del colchón los recibía como un altar profano donde ambos se desgastaban, perdiéndose en un frenesí pélvico que nunca alcanzaba la redención.
Rosita se arrepentia, pero su cuerpo ardia. Las brasas en su entrepierna parecian incontenibles, aunque algo en su interior suplicaba detenerse. El viejo colchón crujía como si protestara. Entre gemidos, Rosita tocó con los dedos una plancha tirada en el suelo, su fría superficie le brindó una claridad cruel. Entonces, en un último estertor, antes de ahogarse en asco, levantó la plancha y la dejó caer con furia sobre el rostro de Macario. Golpe tras golpe, se liberó de la opresión de años: toqueteos furtivos, insinuaciones vulgares, miradas que la manosearon en silencio.
Rosita fue una con la plancha. En cada impacto, descargaba el peso de lo que nunca pudo decir en voz alta. La sangre brotó en chorros, mezclándose con el sudor, y por un momento Rosita se sintió feliz. Macario apenas podía gritar, su rostro era un campo minado de heridas abiertas. Rosita, bañada en sudor y frustración, miraba el desastre como quien contempla el naufragio de un sueño absurdo.
Rosita se arrepentia, pero su cuerpo ardia. Las brasas en su entrepierna parecian incontenibles, aunque algo en su interior suplicaba detenerse. El viejo colchón crujía como si protestara. Entre gemidos, Rosita tocó con los dedos una plancha tirada en el suelo, su fría superficie le brindó una claridad cruel. Entonces, en un último estertor, antes de ahogarse en asco, levantó la plancha y la dejó caer con furia sobre el rostro de Macario.
Marianano Morales
Y primero fue el dolor.
161 lengüetazos en noches frías. 348 mililitros de saliva tibia derramada sin cuidado. 21 horas acumuladas de silencios incómodos y 46 miradas furtivas. 8 escupitajos y 2 dias felices. Dos cobijas raldas -80% poliéster, 20% algodón-abrazaron esos momentos breves de calor. 34 grados de temperatura corporal que alguna vez los unieron, 8 pares de curitas para cubrir heridas mal cerradas. Cristales rotos, lágrimas secas en el suelo. Nada grave. La sangre, al final, nunca es un problema.
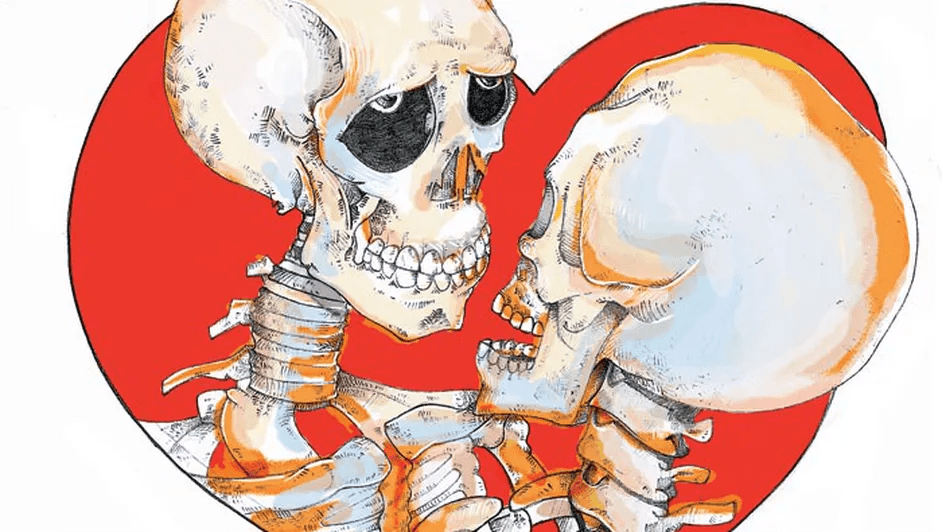
Y primero fue la tristeza.
Rosita ya no mira a Macario. Lo evita, como se evita el recuerdo de una noche que no debió pasar. Los vecinos cuchichean entre si: «Macario ya no es el mismo». Dicen que habla de un coach que le enseñó a perdonarse, aunque nadie sabe si es real o un invento. Rosita ahora tiene novio, uno limpio, sin grietas. Mientras tanto, Macario sigue atrapado en el recuerdo. A veces acaricia con nostalgia las cicatrices en su rostro, frente al mismo espejo sucio de siempre, evocando la textura suave de los calzones rosados de Rosita. Nunca ha tocado otros que se sientan igual.
Sus dedos recorren las marcas como si fueran mapas de una tierra perdida, cicatrices que delatan la falta de atención médica y el olvido. Macario suspira. Apaga la luz y deja que el cuarto se consuma en la oscuridad.
Y primero fue el deseo.
Ese deseo inagotable, absurdo y terco, que aún se arrastra como una serpiente por los rincones de su mente. Macario seca sus lágrimas con un calzón rosa manchado de sangre.
C

Mariano Morales mejor conocido como EME, es un escritor de servilletas, cronista de las causas pérdidas y poeta del mítico colectivo Escuadrón de la Muerte S.A.







Deja un comentario