CINISMO / OPINIÓN
Una autopsia de la tinta y el etanol
Por Jonatan Frías

Se dice que el alcohol es el lubricante de la civilización, pero en las manos de un escritor, es más bien el combustible de un incendio. Existe una mitología persistente, casi religiosa, que sugiere que para escribir la «Gran Novela » uno debe primero destruir su hígado en un altar de sacrificio lleno de colillas de cigarro y vasos manchados. Es una idea romántica, peligrosa y, seamos sinceros, absolutamente hilarante si se mira con la suficiente distancia.
El mundo literario ha canonizado a los borrachos. No como enfermos, sino como videntes que necesitan nublar su vista para ver «la verdad». Pero la verdad suele ser más mundana: escribir es una tarea solitaria, aburrida y llena de dudas neuróticas. El alcohol no invoca a las musas; simplemente silencia al crítico interno que te dice que tu primer párrafo es una basura pretenciosa. El problema es que, eventualmente, también silencia el sentido común.
Ahí tenemos a Edgar Allan Poe. La cultura popular lo imagina como un aristócrata de la oscuridad, un cuervo humano que se alimentaba de melancolía. La realidad es que Poe tenía la tolerancia al alcohol de un canario con anemia. Una copa de jerez y ya estaba viendo visiones que no tenían nada que ver con el terror gótico y mucho con la necesidad de un hospital. Su muerte en una cuneta de Baltimore, vistiendo ropa que no era suya y gritando nombres de desconocidos, es el final de temporada más cínico que la literatura pudo haber escrito. No fue un «viaje al abismo» metafísico: fue un error de cálculo logístico.
Si Poe fue el aficionado, Malcolm Lowry fue el profesional de élite. Leer Bajo el volcán es, básicamente, tener una cruda de 400 páginas sin el beneficio de la euforia previa. Lowry no escribía sobre el alcohol; escribía “desde” el fondo de una botella de mezcal que parecía no tener fin.
Su vida en México fue una danza macabra entre la genialidad y el delirio clínico. Se dice que Lowry era capaz de beberse el perfume de su esposa si la licorería estaba cerrada. Eso no es «búsqueda estética», es un compromiso deportivo con la autodestrucción. Su obra es una obra maestra, sí, pero es el monumento a un hombre que logró terminar un libro antes de que su sistema nervioso central decidiera presentar su renuncia formal con carácter irrevocable.
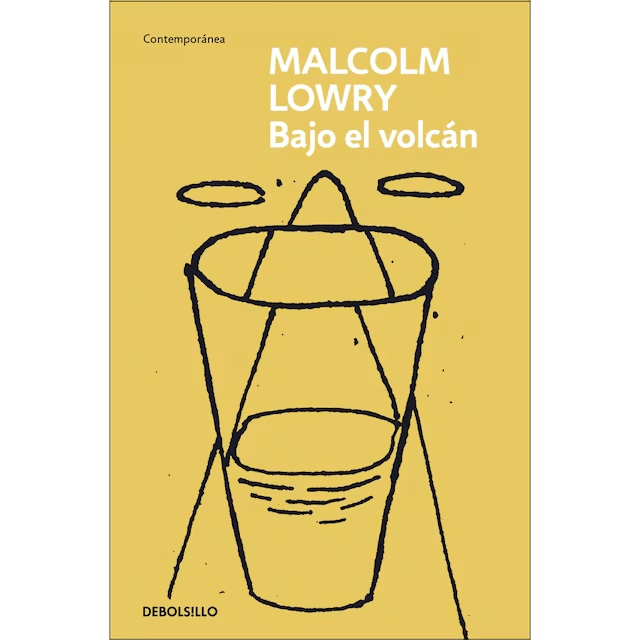
Y luego, por supuesto, tenemos a Bukowski. El «santo patrono» de los adolescentes que creen que ser un patán misógino es un estilo literario. «Hank» tuvo el acierto comercial de vender la mugre como autenticidad. Su relación con el alcohol era puramente utilitaria: le permitía soportar a la gente y, de paso, construir el personaje de «viejo indecente» que hoy adorna camisetas de personas que nunca han pasado una noche en la cárcel.
Bukowski nos enseñó que se puede escribir sobre el vómito con una cadencia poética, pero también nos dejó un legado de imitadores mediocres que creen que por beber cerveza barata y no bañarse ya tienen medio pie en la posteridad. El cinismo de Bukowski era su escudo: su alcoholismo, su oficina. Al final, murió rico y famoso, demostrando que el hígado puede ser sacrificado si el marketing es lo suficientemente sólido.
Pero no todo es suciedad y cunetas. Para el caballero que prefiere su autodestrucción con un toque de distinción británica, tenemos a Kingsley Amis. Amis elevó el alcoholismo a la categoría de ciencia social y etiqueta. Para él, la cruda no era un castigo, sino un estado de conciencia que debía ser navegado con humor seco y una dieta estricta de “bloody marys”.
En su obra (y en su vida), beber no era un escape, sino un requisito para lidiar con la insoportable estupidez del prójimo. Amis escribía sobre la bebida con una lucidez aterradora, diseccionando los tipos de resaca —la metafísica y la física— como si fuera un cirujano. Su enfoque era claro: si vas a ser un borracho, al menos sé uno divertido y con buen vocabulario. El alcoholismo de clase alta es, al final, el mismo que el de Bukowski, pero con mejores adjetivos.
¿Es necesaria la botella para la literatura? Los hechos sugieren que no, pero las anécdotas son demasiado buenas para ignorarlas. Por cada Hemingway que se pegaba un tiro tras perder la batalla contra sus demonios líquidos, hay un centenar de escritores que solo consiguieron una cirrosis temprana y un montón de manuscritos ilegibles.

La relación entre el escritor y el alcohol es, en el fondo, una codependencia tóxica. El alcohol ofrece el olvido que el escritor teme y desea al mismo tiempo. Escribir es intentar ser recordado; beber es intentar olvidar que, eventualmente, nadie te recordará. Es la broma final: gastas tu vida tratando de capturar la realidad en papel, mientras usas una sustancia para escapar de esa misma realidad.
Existe una correlación directa, casi matemática, entre el grado de embriaguez y la sintaxis. El alcohol es un editor despiadado que trabaja a la inversa: en lugar de recortar, expande; en lugar de aclarar, añade capas de una neblina que el autor confunde con «atmósfera».
Tomemos el caso de Faulkner. Se dice que el hombre no podía ni mirar una máquina de escribir sin una jarra de whisky cerca. El resultado es una prosa que se siente como intentar caminar por un pantano de Mississippi a medianoche: frases que se retuercen sobre sí mismas, paréntesis que nunca cierran y una genealogía de personajes que parecen haber sido nombrados bajo los efectos de un delirium tremens. Para Faulkner, el alcohol eliminaba la puntuación, esa molesta policía del lenguaje, permitiendo que el flujo de conciencia se convirtiera en un tsunami de palabras.
El mundo literario ha canonizado a los borrachos. No como enfermos, sino como videntes que necesitan nublar su vista para ver "la verdad". Pero la verdad suele ser más mundana: escribir es una tarea solitaria, aburrida y llena de dudas neuróticas. El alcohol no invoca a las musas; simplemente silencia al crítico interno que te dice que tu primer párrafo es una basura pretenciosa. El problema es que, eventualmente, también silencia el sentido común.
En el extremo opuesto está el estilo «macho-depresivo» de Hemingway. Ernest vendía la idea de que escribía sobrio y bebía después, pero su prosa tiene la sequedad de un martini desértico. Sus frases cortas, como jabs de boxeador viejo y cansado, sugieren una lucha constante por mantener la compostura mientras el mundo da vueltas. La economía de palabras de Hemingway no es minimalismo estético; es el esfuerzo desesperado de un hombre que sabe que, si intenta una subordinada compleja, terminará cayéndose de la silla. El alcohol en la literatura produce dos tipos de monstruos: el que no sabe callarse y el que tiene demasiado miedo de hablar de más.
Si uno visita hoy el Harry’s Bar en Venecia o El Floridita en La Habana, se encontrará con una horda de turistas en calcetines y sandalias pagando precios criminales por un daiquirí que sabe a jarabe para la tos. Es el precio de la nostalgia. Hemos convertido los refugios de los alcohólicos más brillantes del siglo XX en parques temáticos para gente que cree que la literatura se transmite por contacto con la barra de madera.
El bar, para el escritor de antaño, no era un lugar de esparcimiento: era una oficina con mejores suministros. Allí se negociaban contratos, se destruían amistades y se gestaban obras maestras en servilletas manchadas llenas de comida y baba. Pero no nos engañemos con el aura dorada: esos lugares eran antros llenos de humo donde la «conversación brillante» solía degenerar en insultos incoherentes o llanto silencioso antes de la medianoche.

El cinismo histórico reside en que estos templos del exceso ahora lucen placas de bronce: «Aquí bebió F. Scott Fitzgerald». Lo que la placa no dice es que probablemente terminó expulsado por intentar pelear con un mesero o por desmayarse sobre la mesa de una duquesa. El bar literario es el cementerio de las neuronas que murieron para que nosotros pudiéramos tener algo que leer en el Kindle mientras vamos al trabajo.
Sería un error garrafal, propio de un misógino de la vieja guardia, pensar que la autodestrucción etílica es propiedad exclusiva del club de caballeros. De hecho, cuando las mujeres decidieron entrar en el juego, lo hicieron con una puntería mucho más letal.
Dorothy Parker es el ejemplo máximo de que se puede ser una borracha funcional y, al mismo tiempo, la persona más inteligente de la habitación. Mientras los hombres se ponían sentimentales o agresivos con la bebida, Parker se volvía más afilada. Sus martinis eran el combustible de una ametralladora de epigramas. «Un martini más y estaré debajo del anfitrión», decía con esa mezcla de autodesprecio y superioridad intelectual que solo se consigue tras años de cultivar un hígado de acero.
Para Parker y sus contemporáneas, el alcohol era una herramienta de guerra social. En un mundo que esperaba que las mujeres fueran decorativas, ellas eligieron ser cáusticas. La literatura de Parker no busca la redención: busca la herida perfecta. Es un recordatorio de que el alcohol, cuando se mezcla con un intelecto superior, no produce visiones místicas, sino una claridad aterradora sobre la estupidez humana. Ella sabía que la botella no te hace mejor escritor, pero hace que el mundo que tienes que describir sea mucho más tolerable de observar.
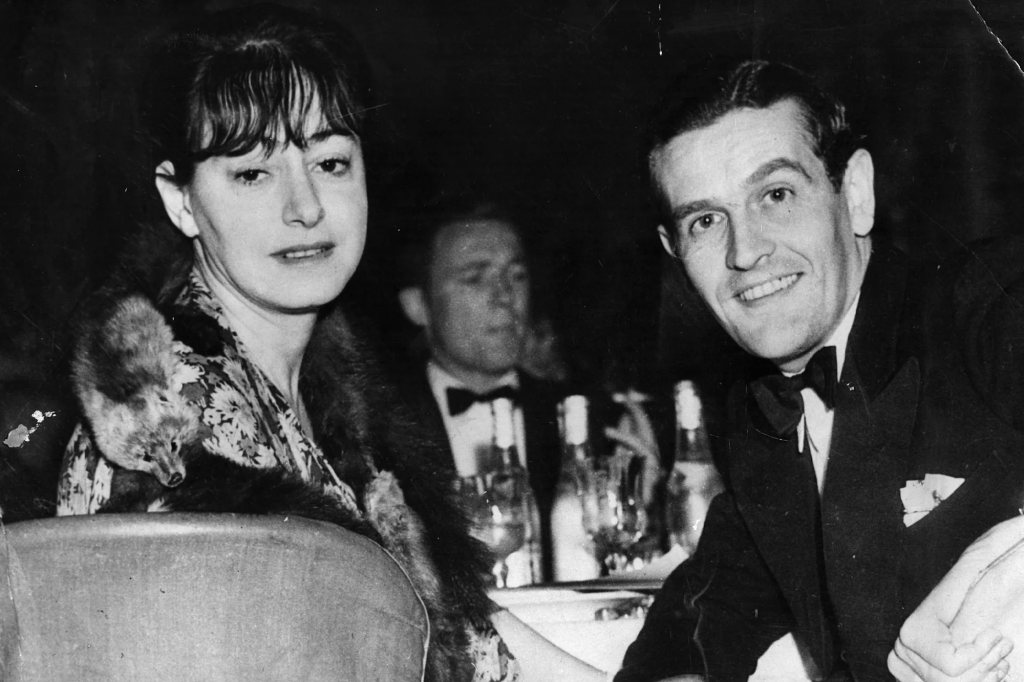
Al final del día, la relación entre la literatura y el licor sigue siendo un misterio para los psicólogos y una mina de oro para los biógrafos. Nos gusta creer que el genio necesita un catalizador, que la realidad es demasiado cruda para ser procesada sin un filtro de 40 grados.
Pero la verdad es más cínica y menos poética. La literatura y el alcohol son simplemente dos formas de lo mismo: un intento desesperado de comunicación en un universo que prefiere el silencio. El escritor bebe porque no puede dejar de pensar y escribe porque no puede dejar de sentir. Es un círculo vicioso que suele terminar en una tumba prematura o en un discurso de aceptación del Nobel que nadie recuerda porque el autor estaba demasiado ebrio para pronunciarlo.
Así que, brindemos por ellos. Por los que se perdieron en la niebla para que nosotros tuviéramos algo de qué hablar en nuestras cenas aburridas. Pero hagámoslo con cuidado. Como bien sabía Kingsley Amis, la diferencia entre un genio atormentado y un borracho molesto es, a menudo, simplemente la calidad de los adjetivos que usa al día siguiente. Y quizás, solo quizás, el hecho de que el primero tiene un contrato editorial y el segundo solo tiene una cuenta sin pagar en el Ummaguma.
C

Jonatan Frías (1980) es escritor y editor. Ha publicado cuentos y ensayos en antologías y revistas nacionales y extranjeras. Sus recientes libros son Presuntos ensayos para un jueves negro (UAA, 2019), La eternidad del instante (UAA, 2020) y El dilema de los erizos (Fondo Blanco, 2022).
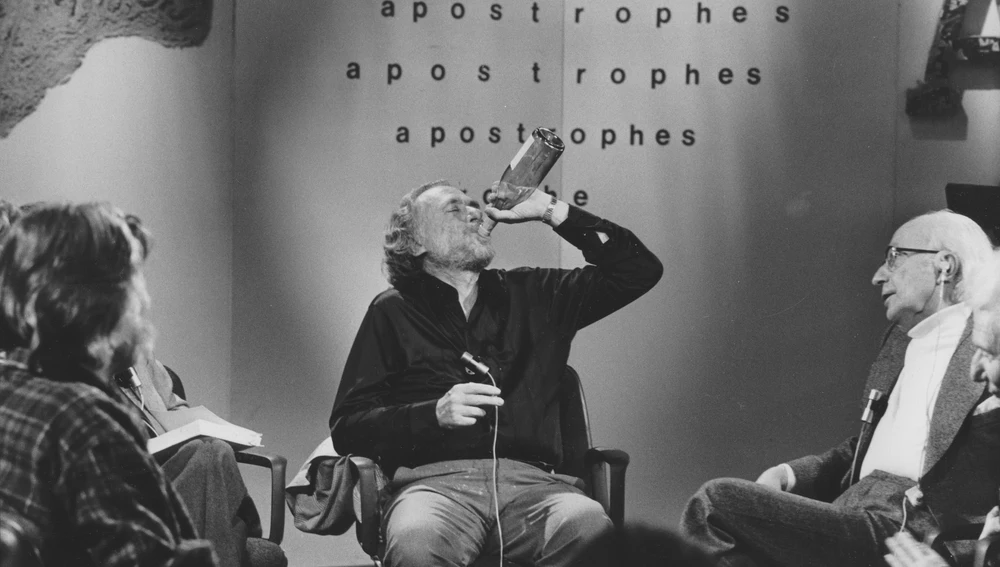


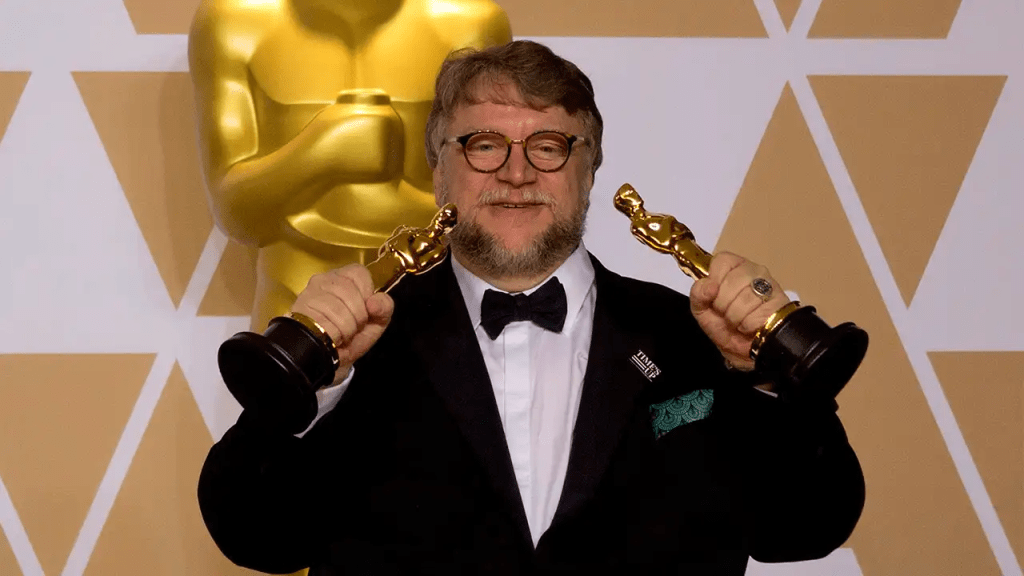


Deja un comentario